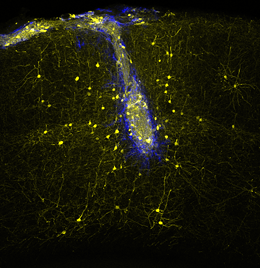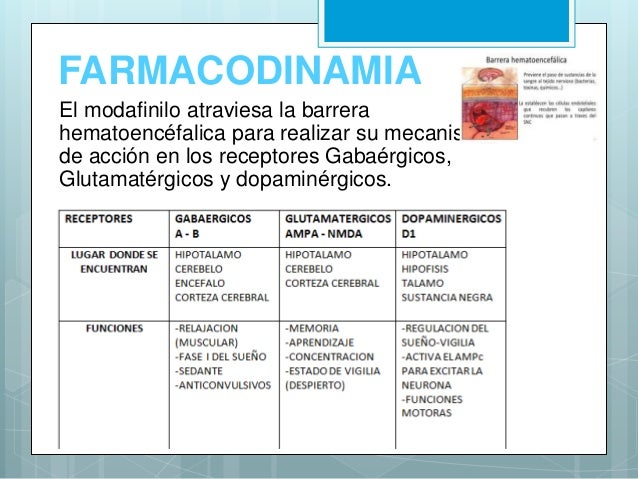Sin embargo, este
punto se muestra bastante inactivo cuando el número se muestra en escritura,
como “cinco” o “veintitrés”.
El cluster
identificado por estos científicos, que no únicamente se activa con el
reconocimiento numérico, sino también con las operaciones aritméticas, consiste en una población de neuronas de entre
uno y dos millones dentro del giro temporal inferior, una región superficial de
la corteza exterior del cerebro. Esta parte anatómica del cerebro es conocida
por procesar la información visual.
Aunque cada cerebro
es único y su forma cambia ligeramente, todos los individuos observados
mantienen esta característica invariable. El cluster de neuronas que procesa
numerales está inserto dentro de un grupo mayor de neuronas que se activan por
símbolos visuales que tienen líneas con ángulos y curvas. Esas poblaciones
neuronales muestran una preferencia por los numerales comparados con las
palabras que denotan o suenan como esos numerales.
Pareciera como si la
evolución hubiera diseñado esta región del cerebro para detectar estímulos
visuales tales como líneas que se intersectan en ángulos variados, la clase de
intersecciones que los monos necesitan detectar rápidamente cuando van saltando
entre rama y rama en una densa jungla. La adaptación de una parte de esta
región al servicio de los números es una sorprendente interacción entre la
cultura y la neurobiología.
¿Y que nos pueden enseñar las personas ciegas sobre plasticidad cerebral numérica?
Científicos de la
Johns Hopkins han observado con sorpresa
que las personas ciegas aparentemente procesan los números aprovechando una parte
de su cerebro reservada para las imágenes en los individuos con visión normal.
A pesar de la
existencia de un cluster neuronal dedicado a los numerales, los conceptos
matemáticos se enseñan a menudo de una manera que inciden en el sistema visual
del cerebro. A los niños se les puede pedir que cuenten las manzanas en una
foto, o que imaginen a dos trenes que se alejen unos de otros a diferentes
velocidades. Pero, ¿cuánto de la experiencia visual conforma la forma en que la
gente piensa acerca de los números?
Para averiguarlo,
los investigadores de Johns Hopkins compararon la actividad cerebral entre un
grupo de individuos ciegos congénitos y un grupo de individuos con visión
normal, pidiendo a todos los participantes que resolvieran una serie de
problemas de matemáticas y tareas de comprensión del lenguaje.
En ambos grupos que
participaron en el estudio, las mismas partes del cerebro fueron más activas
durante la tarea de matemáticas, un hallazgo significativo porque sugiere que
la forma en que los seres humanos procesan conceptos matemáticos se desarrolla
de la misma manera, independientemente de la experiencia visual.
 |
| Areas cerebrales distintas para el tratamiento matemático y para el conocimiento semántico general |
Pero algo aún más
sorprendente tuvo lugar en los cerebros de los participantes ciegos cuando
realizaban cálculos matemáticos: estaban usando además una parte de su cerebro
para las matemáticas que, entre las personas con visión normal, está reservada
para la visión. Y cuanto más complejo es el problema matemático, más activa se
vuelve esa región. "Estos resultados sugieren que la experiencia puede
cambiar radicalmente la neurobiología del pensamiento numérico",
escribieron los investigadores del artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.
En otras palabras, algunas partes del cerebro humano están innatamente
preparadas para el pensamiento matemático, mientras que otras áreas parecen
funcionar basadas en la experiencia.
La cuestión natural
siguiente es lo que esto significa para la habilidad matemática. Si las
personas ciegas, al procesar números, son capaces de aprovechar una parte de su
cerebro que está reservada para el pensamiento visual en personas con visión
normal, ¿no podría significar que las personas ciegas son mejores en
matemáticas?
Tal vez, pero no hay
evidencia que respalde esa hipótesis todavía, "aunque los individuos
ciegos tengan todo este trozo de cerebro adicional dedicado a la tarea de
matemáticas", según Shipra Kanjlia, autor principal del estudio. Mientras
tanto, sin embargo, los hallazgos al menos desafían la idea común de que las
matemáticas son necesariamente un "proceso muy visual", dice. La
realidad, en cambio, es que involucrarse en el pensamiento matemático es visual
para algunas personas y no para otras.
Albert Einstein, por
ejemplo, describió su propio pensamiento como algo "visual" y en
parte "muscular". En uno de sus famosos experimentos mentales,
Einstein imaginó lo que sería perseguir un fotón moviéndose a la velocidad de
la luz. Pero tal ejercicio no requiere realmente una imagen mental. Lo que una
persona con visión normal experimenta como pensamiento visual puede ser caracterizado
como "espacial", por alguien que es ciego.
Es sorprendentemente
difícil articular la experiencia del pensamiento matemático, pero tiene sentido
que la gente confíe en los sentidos -sea la vista o el oído- para moldear sus
percepciones más amplias del mundo. Las personas, en general, describimos la
visualización de números como si aparecieran en una pizarra o una calculadora
en nuestra mente.
En otro estudio, también
publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, se encontró
que los matemáticos habían "reducido la actividad en las áreas visuales
del cerebro involucradas en el procesamiento facial", "Esto podría
significar que los recursos neurales necesarios para captar y trabajar con
ciertos conceptos matemáticos pueden socavar o reutilizar algunas de las otras
capacidades del cerebro”.
 |
| Efectos de la pericia matemática en la via visual ventral |
Las últimas
conclusiones, de Kanjlia y sus colegas, parecen complementar ese trabajo. Por
ejemplo, su equipo también encontró que los individuos ciegos demostraron
"una mayor conectividad funcional" entre las diferentes regiones que
procesan el pensamiento numérico.
"La posible conclusión
a extraer es que el cerebro es muy flexible, pero también muy resiliente",
según expresaba Shipra Kanjlia. "Cosas
que uno piensa que no pueden cambiar, a veces, cambian”