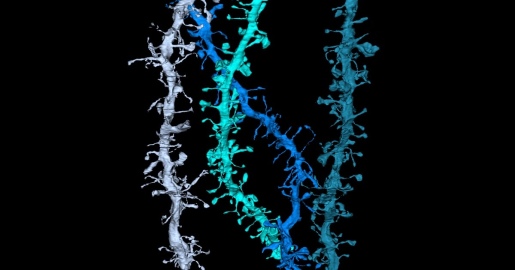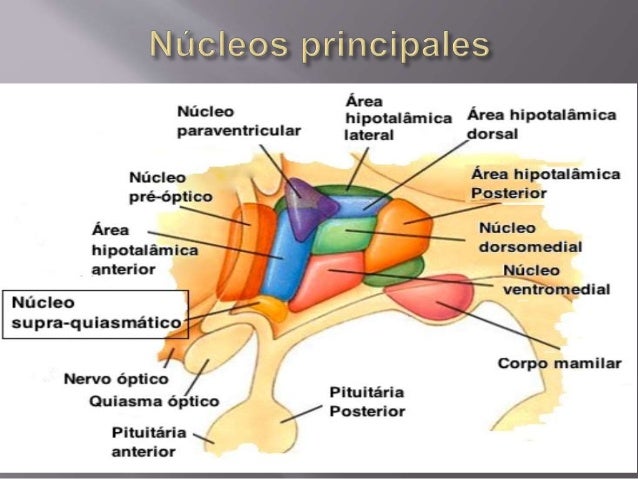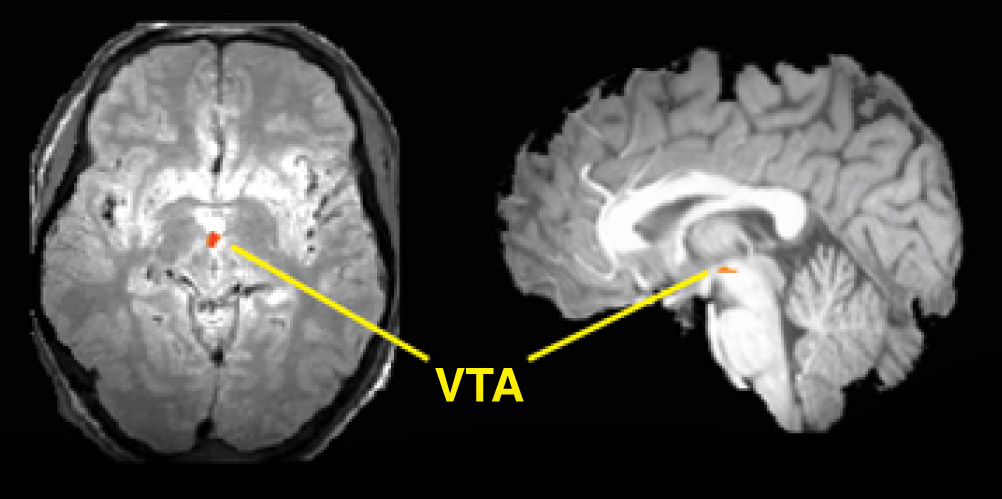|
| Imagen: Justin Pickard |
La comprensión del cerebro humano es sin duda el desafío
más grande de la ciencia actual. El enfoque principal durante la mayor parte de
los últimos 200 años ha sido vincular sus funciones a diferentes regiones
cerebrales o incluso a neuronas individuales. Pero la investigación reciente
sugiere cada vez más que podemos estar tomando el camino equivocado si queremos
entender la mente humana.
La idea de que el cerebro se compone de numerosas
regiones que realizan tareas específicas se conoce como
"modularidad". Y, a primera vista, ha tenido éxito. Por ejemplo,
puede proporcionar una explicación de cómo reconocemos las caras activando una
cadena de regiones cerebrales específicas en los lóbulos occipital y temporal. El
cuerpo, sin embargo, se procesa por un conjunto diferente de regiones
cerebrales. Y los científicos creen que otras áreas - regiones de memoria -
ayudan a combinar estos estímulos perceptivos para crear representaciones
holísticas de las personas. La actividad de ciertas áreas cerebrales también se
ha relacionado con estados y enfermedades específicas.
Este enfoque ha sido tan popular debido en parte a las
tecnologías que nos están dando una visión sin precedentes en el cerebro. La
resonancia magnética funcional (IRMf), que registra los cambios en el flujo
sanguíneo en el cerebro, permite a los científicos ver las áreas cerebrales
iluminadas en respuesta a las diversas actividades, ayudándoles a asignar
funciones. Mientras tanto, la optogenética, una técnica que utiliza la
modificación genética de las neuronas para que su actividad eléctrica pueda ser
controlada con pulsos de luz, puede ayudarnos a explorar su contribución
específica a la función cerebral.
 |
| FMRI obtenido durante tareas de memoria de trabajo. (Imagen: John Graner) |
Funciones distribuidas
Aunque ambos enfoques generan resultados fascinantes, no
está claro si alguna vez proporcionarán una comprensión significativa del
cerebro. Un neurocientífico que encuentre una correlación entre una región
neuronal o cerebral y un parámetro físico específico, pero en principio
arbitrario, como el dolor, estará tentado a sacar la conclusión de que esta
neurona o esta parte del cerebro controla el dolor. Esto es irónico porque,
incluso para el neurocientífico, la función inherente del cerebro es encontrar
correlaciones en cualquier tarea que realice.
Pero, ¿qué pasaría si consideráramos la posibilidad de
que todas las funciones cerebrales estuvieran distribuidas a lo largo de todo
el cerebro y que todas las partes del
cerebro contribuyeran a todas las funciones? Si ese es el caso, las
correlaciones encontradas hasta ahora pueden ser una perfecta trampa del
intelecto. Entonces tenemos que resolver el problema de cómo la región o el
tipo de neurona con la función específica interactúa con otras partes del
cerebro para generar un comportamiento significativo e integrado. Hasta el
momento, no hay una solución general a este problema: sólo hay hipótesis en
casos específicos, como la generada para el reconocimiento de las personas.
El problema puede ser ilustrado por un estudio reciente
que encontró que el fármaco psicodélico LSD puede interrumpir la organización
modular que puede explicar la visión. Lo que es más, el nivel de
desorganización está vinculado con la gravedad de la "ruptura del yo"
que las personas comúnmente experimentan al tomar la droga. El estudio encontró
que la droga afectó la forma en que varias regiones del cerebro se comunicaban
con el resto del cerebro, aumentando su nivel de conectividad. Así que si
alguna vez queremos entender lo que realmente es nuestro sentido del yo,
necesitamos entender la conectividad subyacente entre las regiones del cerebro
como parte de una red compleja.
¿Existe un camino a seguir?
La hipótesis de algunos investigadores es que el cerebro
y sus enfermedades en general sólo pueden ser entendidos como una interacción
entre un gran número de neuronas distribuidas a través del sistema nervioso
central. La función de una neurona depende de las funciones de todas las miles
de neuronas a las que está conectada. Estas, a su vez, dependen de las de otras.
La misma región o la misma neurona podría ser utilizada en un gran número de
contextos, pero tiene diferentes funciones específicas dependiendo del
contexto.
De hecho, podría ser que una pequeña perturbación de
estas interacciones entre neuronas, a través de los efectos de avalancha en las
redes, sería la que causara enfermedades
como la depresión o la enfermedad de Parkinson. De cualquier manera,
necesitamos entender los mecanismos de las redes para entender las causas y
síntomas de estas enfermedades. Sin el cuadro completo, no es probable que seamos
capaces de curar con éxito estas y muchas otras enfermedades.
 |
| Mapa de conexiones neuronales. (Imagen: Thomas Schultz) |
En particular, la neurociencia necesita comenzar a
investigar cómo los intentos permanentes del cerebro de dar sentido al mundo generan
las configuraciones de redes neuronales. También tenemos que tener una idea
clara de cómo la corteza, el tronco encefálico y el cerebelo interactúan con
los músculos y las decenas de miles de sensores ópticos y mecánicos de nuestros
cuerpos para crear una imagen integrada de nosotros y de nuestro entorno.
Reconectarse a la
realidad física es la única forma de entender cómo se representa la información
en el cerebro. Una de las razones por las que tenemos un sistema nervioso en
primer lugar es que la evolución de la movilidad requiere un sistema de
control. Las funciones cognitivas y mentales, e incluso los pensamientos,
pueden considerarse mecanismos que evolucionaron para planificar mejor las
consecuencias del movimiento y las acciones.
Así que el camino a seguir para la neurociencia puede ser
centrarse más en los registros neurales generales (con herramientas como la optogenética
o la Resonancia Magnética funcional), evitando el objetivo de asignar a cada neurona o región del cerebro cualquier
función en particular. Este abordaje de la investigación podría darnos
información sobre el diseño de la red
teórica, que tiene el potencial de dar cuenta de una variedad de observaciones
y proporcionar una explicación funcional integrada. De hecho, tal teoría
debería ayudarnos a diseñar experimentos, y no sólo al revés.
Obstáculos a sobrepasar
No obstante, no será fácil. Las tecnologías actuales son
caras y hay grandes recursos financieros, así como el prestigio nacional e
internacional invertido en ellos. Otro obstáculo es que la mente humana tiende
a preferir soluciones más simples sobre explicaciones complejas, incluso si la
primera puede tener un poder limitado para explicar los resultados obtenidos.
Toda la relación entre la neurociencia y la industria
farmacéutica también se basa en el modelo modular. Las estrategias típicas
cuando se trata de enfermedades neurológicas y psiquiátricas comunes son
identificar un tipo de receptor en el cerebro que puede ser modificado con fármacos
para resolver todo el problema.
Por ejemplo, los Inhibidores
selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS), que bloquean la absorción
de la serotonina en el cerebro de modo que se disponga más de ella en forma más
abundante, se utilizan actualmente para
tratar una serie de problemas de salud mental diversos, incluida la depresión.
Pero no funcionan para muchos pacientes y puede existir un efecto placebo
cuando lo hacen.
De manera similar,
la epilepsia es hoy ampliamente considerada como una única enfermedad y se trata
con fármacos anticonvulsivos, que actúan atenuando la actividad de todas las
neuronas. Tales fármacos tampoco funcionan en todos los casos. De hecho, podría
ser que cualquier pequeña perturbación de los circuitos en el cerebro, que surgiría de uno de los miles de excitadores
diferentes exclusivos de cada paciente, podría llevar al cerebro a un estado
epiléptico.
De esta manera, la neurociencia está perdiendo
gradualmente la brújula en su supuesto camino hacia la comprensión del cerebro.
Es absolutamente crucial que lo orientemos bien. No sólo podría ser la clave
para entender algunos de los misterios más grandes conocidos por la ciencia -
como la conciencia – sino que también podría ayudar a tratar una amplia gama de
graves problemas de salud.
Basado
en: theconversation.com/the-brain-a-radical-rethink-is-needed-to-understand-it-74460